Hech 2,1-11; Sal 103; I Cor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23
Tu identificación con
Cristo y sus deseos, implica el empeño por construir, con Él, ese Reino de
Amor, Justicia y Paz para todos.
Papa Francisco
Y yo rogaré al Padre
que les envíe otro Paráclito (Abogado) que esté con ustedes siempre,…
Jn 14, 16
La acción del Espíritu
Santo es la extraordinaria respiración cotidiana de la Iglesia.
Carlo María Martini
Podemos
partir de la Dominum et vivificantem de Pablo VI, que dice en la conclusión (#67): «… sólo el
Espíritu Santo «convence en lo referente al pecado» y al mal, con el fin de
instaurar el bien en el hombre y en el mundo: para «renovar la faz de la
tierra». Por eso realiza la purificación de todo lo que «desfigura» al hombre,
de todo «lo que está manchado»; cura las heridas incluso las más profundas de
la existencia humana; cambia la aridez interior de las almas transformándolas
en fértiles campos de gracia y santidad. «Doblega lo que está rígido»,
«calienta lo que está frío», «endereza lo que está extraviado» a través de los
caminos de la salvación.
Orando
de esta manera, la Iglesia profesa incesantemente su fe: existe en nuestro
mundo creado un Espíritu, que es un don increado. Es el Espíritu del Padre y
del Hijo; como el Padre y el Hijo es increado, inmenso, eterno, omnipotente,
Dios y Señor.293 Este Espíritu de Dios «llena la tierra» y todo lo creado
reconoce en él la fuente de su propia identidad, en él encuentra su propia
expresión trascendente, a él se dirige y lo espera, lo invoca con su mismo ser.
A él, como Paráclito, como Espíritu de la verdad y del amor, se dirige el
hombre que vive de la verdad y del amor y que sin la fuente de la verdad y del
amor no puede vivir. A él se dirige la Iglesia, que es el corazón de la
humanidad, para pedir para todos y dispensar a todos aquellos dones del amor,
que por su medio «han sido derramado en nuestros corazones».294 A él se dirige
la Iglesia a lo largo de los intrincados caminos de la peregrinación del hombre
sobre la tierra; y pide, de modo incesante la rectitud de los actos humanos
como obra suya; pide el gozo y el consuelo que solamente él, Verdadero Consolador,
puede traer abajándose a la intimidad de los corazones humanos; 295 pide la
gracia de las virtudes, que merecen la Gloria Celeste; pide la salvación eterna
en la plena comunicación divina a la que el Padre ha «predestinado» eternamente
a los hombres creados por amor a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad».
Daremos un gran salto histórico, para hacer una
cita –ahora- de Papa Francisco que en la Gaudete et exsultate, ##
6-7.14 dice: El Espíritu
Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios, … Me gusta
ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con tanto
amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a
su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En
esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia
militante. Esa es muchas veces la santidad «de la puerta de al lado», de
aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios,…
Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio
testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra.
¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás
casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo
lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y
competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o
abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes
autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses
personales.»
Jesús
nos ha dado el Espíritu; ya nos prevenía que nos convenía que Él se “fuera”
porque de no ser así no vendría el Παράκλητος [Paracletos] “Consolador”, en cambio, si
Él se “iba” nos lo enviaría (Cfr. Jn 16, 7). Quizá se podría interpretar como
si mientras su Presencia Corpórea estuviera el Espíritu estaría como condensado
en su Presencia, y habiendo “partido”, esa “condensación” en Él, ya no se
precisaría más y se podría “repartir” entre los miembros de su Cuerpo Místico,
es decir, podría derramarse generosamente entre sus discípulos. Así como lo
proponía el domingo de la Ascensión, Él no se va sino que permanece porque se
queda en quienes serán sus representantes en lo sucesivo. Pero su Presencia se
“Celestializa” para “sentarse” a la Derecha del Padre, es decir para retomar su
“manera de ser” propia, la de la Divinidad, que es forma espiritual. Por eso
entendemos la Ascensión como una “entronización” de Jesús con una imagen
“real”, como un Rey que se sienta en su Trono, porque el Trono significa su
poder, su autoridad; y, como Primer Ministro, va y se sienta a la Derecha. Pero
todo esto es una imagen para darnos a entender esa verdad prácticamente inexpresable,
porque indecible, de la realidad Divina. No se va, pero ya no se aparece más en
forma corpórea, sin embargo, su forma “inmaterial” se queda y jamás –óigase
bien- jamás nos abandonará.
Vamos
entonces arribando al concepto de “inhabitación” (arribar tiene su
consonancia deconstructiva en derribar
ciertas barreras mentales), porque -ya lo dijo Jesús- en Jn 14, 23 que vendrían
a hacer su morada en nosotros: ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ’ αὐτῷ ποιησόμεθα. Nosotros nos convertimos en su μονὴν [monen] “vivienda”, “habitación”, “morada”; recordémoslo, con una
sola condición, amar a Jesús guardando su Palabra. Pero hay diversas maneras de
acoger un huésped. Cabe la posibilidad de darle alojamiento, como a
regañadientes, como “ahí hay un cuarto, duerma y, mañana bien temprano me hace
el favor y desocupa”. Una segunda manera es permitirle que se quede, inclusive,
de manera indefinida, pero “usted verá” total indiferencia, total desinterés,
su vida y la nuestra va por distintos cauces, simplemente es un extraño
habitando en nuestra casa. Otra manera es la manera acogedora, llena de interés
y de fraternidad, que comparte y se interesa, que es invitado a sentarse a la
mesa con nosotros y a integrarse a la vida familiar y cuyo bienestar nos mueve
a procurarle las mejores condiciones de estadía.
Pues bien, cabe preguntar, respecto del Espíritu Santo ¿qué
hospitalidad le prodigamos? Cuando nos enfrentamos a esta pregunta nos viene a
la mente la pregunta de Jesús a San Pedro: “Pedro ¿me amas?” (Jesús le pregunta
con el verbo ἀγαπᾷς [agapás] que es el verbo que significa
“preferir poniendo tu voluntad en las manos de Mi Voluntad-Divina”), porque la
única manera de acoger al Huésped con lujo de detalles es que sea un huésped
amado. Por eso, en el lobby se preguntará tres veces al anfitrión: Fulano de
tal, ¿me amas?
Vienen entonces los criterios para clasificar (y repartirle
las estrellas a los anfitriones): Acepta a Jesucristo como su Señor y Dios,
sería el primer criterio, el segundo sería, la actividad de esa aceptación en
términos de gracia, que se traduce en amor: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más
que éstos? Como recordamos al leer Jn 21, 15-19, la cosa no se queda en
palabras, ni se trata de un asunto episódico, el amor es una manera de vivir e implica un compromiso en
términos pastorales: “Apacienta mis corderos”, “Pastorea mis ovejas”,
“apacienta mis ovejas”. El amor se ha entregado para una praxis pastoral.
Se trata de un “envío” donde Jesús, con la misma autoridad que el Padre, nos
envía. Un compromiso de fraternidad con el “prójimo” en términos de cuidado
como el de un pastor con su rebaño, de defensa, de desvelo, de protección. Pero,
además, de integración, de unidad, porque no se trata de ovejas desparramadas,
cada una por su lado, “cada loco con su tema”, ¡no!, se trata de estructurar
las relaciones entre ellas, de pulir sus aristas, de vivir el sentido de
“comunidad”, de hermanarse y aunarse como “pueblo”, de brindarse fraternidad y
servicio en la unidad. Unidad es una de las caras de la fraternidad, se es
verdadero hermano cuando hay “comunión”, no en la dispersión. Retomemos la
figura de Sn Ireneo de Lyon, que nos ve como harina en polvo con la cuál el
Espíritu Santo alcanzará la unidad del Pan. Hilvana perfectamente con una idea
de Benedicto XVI que –en sus tiempos de Cardenal- distinguía ya la arcaica idea
de “Pueblo de Dios” necesitada de ser trascendida en la de “Cuerpo de Cristo”.
También es inspiradora para adentrarnos en el
misterio Pentecostal, visualizar la continuidad del amor del Padre que, después
del Verbo, entrega el “testigo” al Espíritu Santo, que lo recibe en relevo. Así
se intuye al leer en continuidad el Evangelio y los Hechos que –no en vano- han
sido llamados en varias ocasiones el Evangelio del Espíritu Santo. Enfatizamos
que no es una “edad del Espíritu” entendida como un cese de Jesucristo (Quien
como sabemos es Señor de la Historia, el mismo Ayer, Hoy y Siempre), sino la
perdurable fidelidad del Padre que sigue donando su Amor al ser humano.
Los dones que el Espíritu Santo entrega al
individuo, están concretizados para la Comunidad, en dos Dones: la Sagrada
Escritura y los Sacramentos. En especial la liturgia de Pentecostés alude al
Bautismo y al Sacramento de la Conversión.
La Primera Lectura concluye: “…hemos sido
bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo”.
En el Evangelio la conclusión concede a los
Discípulos la autoridad absolutoria: “Reciban el Espíritu Santo. A los que les
perdonen los pecados, les quedaran perdonados…” y es que el Amor, y el proceso
de construir Comunidad requiere como instrumento maestro, el perdón. El Perdón
es el bálsamo restaurador que sana y limpia, reconcilia y restituye; es un
verdadero “Fuego-Regenerador”. ¡Sí, el perdón posee la quintaesencia Reconciliadora!
Es, por así decirlo la Piedra Filosofal. Sin embargo cuando el sacramento es
visto como confesión, se concentra excesivamente en la enumeración de los
“pecados”, y cuando es visto como sacramento de la reconciliación se obsesiona
en la recuperación de la amistad con Dios que nunca interrumpe su Amistad;
seguramente nuestra fragilidad humana y esa propensión a tornar la falta en
hábito, requiere que el énfasis sea puesto en su carácter de Sacramento de la
Conversión, para concentrarnos en el cambio que nos es necesario para no
reincidir, y en los factores del propósito de la enmienda para “nunca más pecar
y apartarnos de todas las ocasiones de ofenderle”. Cambiar es lo más urgente
para irnos Cristificando, y es que el propósito básico del Espíritu Santo es
que cada día seamos más “Hombres Nuevos” a imagen de Jesucristo.
Ahí se nos desempañan los ojos, no es la edad de
Jesucristo, los años de su vida y los cuarenta días posteriores antes de la
Ascensión y después, una ¡Nueva Era! La era del Espíritu Santo. ¡Nada de eso!
es el mismo Dios-Uno que desplaza el foco hacia nosotros, que no le dejó todo
en Jesucristo, sino que tuvo “fe” en su Criatura y nos traspasó el “testigo”, y
se fio de nuestras manos –si, tal y como suena- se fio de nuestras pobres manos
para que edificáramos su Reinado, para que construyéramos los senderos de la
“santidad”, para que fuéramos capaces de ser los santos de “la puerta de al
lado”… no para que nos hagan estatuas de bulto, y nos decoren con aureola de
yeso, sino para vivir amorosos y tiernos en la trasparencia de ese Amor
inenarrable que Jesús nos siembra en el pecho, y que arde con “lenguas de
fuego”.
«Esta santidad a la que el Señor te llama irá
creciendo con pequeños gestos. Por ejemplo: una señora va al mercado a hacer
las compras, encuentra a una vecina y comienza a hablar, y vienen las críticas.
Pero esta mujer dice en su interior: «No, no hablaré mal de nadie». Este es un
paso en la santidad. Luego, en casa, su hijo le pide conversar acerca de sus
fantasías, y aunque esté cansada se sienta a su lado y escucha con paciencia y
afecto. Esa es otra ofrenda que santifica. Luego vive un momento de angustia,
pero recuerda el amor de la Virgen María, toma el rosario y reza con fe. Ese es
otro camino de santidad. Luego va por la calle, encuentra a un pobre y se
detiene a conversar con él con cariño. Ese es otro paso… vamos construyendo esa
figura de santidad que Dios quería, pero no como seres autosuficientes sino
“como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios”» (1 P 4,10).»[1]
Regresemos
ahora –como en la forma sonata- a Pablo VI, en la conclusión de la Dominus et
vivificantem: «También la
paz es fruto del amor: esa paz interior que el hombre cansado busca en
la intimidad de su ser; esa paz que piden la humanidad, la familia humana, los
pueblos, las naciones, los continentes, con la ansiosa esperanza de obtenerla
en la perspectiva del paso del segundo milenio cristiano. Ya que el
camino de la paz pasa en definitiva a través del amor y tiende a crear
la civilización del amor, la Iglesia fija su mirada en aquél que es el amor del
Padre y del Hijo y, a pesar de las crecientes amenazas, no deja de tener
confianza, no deja de invocar y de servir a la paz del hombre sobre la
tierra. Su confianza se funda en aquél que siendo Espíritu-amor, es
también el Espíritu de la paz y no deja de estar presente en
nuestro mundo, en el horizonte de las conciencias y de los corazones, para «llenar
la tierra» de amor y de paz.»




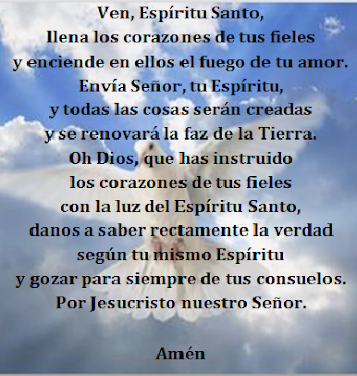

No hay comentarios:
Publicar un comentario